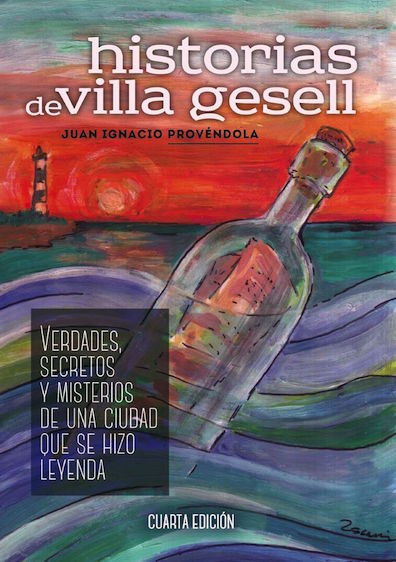“En esta soledad, yo inventé Villa Gesell”
A fines de 1973, la revista Gente publicó la que tal vez haya sido la entrevista más larga que un medio le hizo a Carlos Gesell. Una charla imperdible que ocupó cuatro páginas. El fundador de nuestra ciudad, que entonces tenía 82 años, aseguraba: “A mi manera, yo también fui un hippie para mi tiempo”.
Por Juan Ignacio Provéndola | Imagíneselo. Un inmenso desierto, un arenal donde la vista se pierde, sin el más mínimo rastro de vegetación. Y los médanos, como gigantes dorados, las dunas vivas que al impulso del viento caminan, se trasladan más de treinta metros por año. Viento y arena, eso era todo. Pero el hombre que llegó hasta esas costas en el verano de 1931 vio más que eso. Vio «un espectáculo maravilloso». Vio, según cuenta, «un sol radiante que iluminaba la arena dorada y el mar verde que se extendía hasta el infinito, creando la sensación de paz y serenidad que tanto había extrañado en las grandes ciudades». En un valle del arenal, el hombre cavó con sus manos y encontró agua, «agua fresca y deliciosa». Y, poniéndose de pie, su imaginación voló por sobre toda aquella aridez y vio verdear las colinas en las que blancos chalets de techos rojos salpicaban el paisaje. Quizá haya hecho una apuesta aquel día. Una apuesta contra el viento y la arena que se alzaba en remolinos.
Ahora, cuarenta y dos años después de aquella tarde, estamos sentados frente al ganador del viento, al domador de médanos. Hace sol hoy también, y el mar sigue tan verde como antes, pero las dunas son colinas fértiles y habitadas, y el viento agita grandes árboles y se detiene en las paredes blancas y en las tejas rojas.
Este hombre se llama don Carlos. Mejor dicho, se llama Carlos Idaho Gesell, pero en toda la zona basta decir «don Carlos», con una mezcla de confianza y respeto, para saber de quién se está hablando. Tiene 82 años, una barba muy blanca y los ojos celestes y picaros, y es —nada menos— que el «inventor» de Villa Gesell.
Nos recibe en su escritorio, una habitación grande y llena de luz, con enormes ventanales desde donde se ven los árboles y los macizos de flores que rodean la gran casa donde vive. Doña Emilia, su mujer, nos ha guiado hasta él y nos ha dejado solos. Cuesta trabajo empezar a hablar ante ese ceño fruncido y grave, concentrado sobre una increíble cantidad de papeles y planos que se amontonan en la mesa de trabajo. Pero de pronto se quita los anteojos y sonríe. Y entonces se parece extraordinariamente a Papá Noel. Y su cara es la de un niño grande y divertido.
—¿Cómo nació la idea de colonizar esta zona?
—En el verano de 1931 estaba en Mar del Plata, de vacaciones, con mi familia. De pronto me di cuenta de que la zona reservada para balneario pronto resultaría insuficiente y de que sería necesario aumentar los lugares de turismo. Se me ocurrió encargar a una inmobiliaria la búsqueda de terrenos apropiados para habilitar nuevas playas. Al cabo de poco tiempo, me ofrecieron este sobrante de tierras fiscales que nadie quería: no tenia ninguna aplicación, era sólo arena que volaba.
—Debía ser difícil llegar hasta aquí en ese tiempo…
—Sí, el viaje era realmente impresionante. Había que tomar el tren con coche dormitorio de los antiguos ferrocarriles ingleses hasta la estación Juancho. De allí ir en auto a campo traviesa hasta «Tokio» Ese era un lugar donde se habían alojado obreros japoneses contratados por una compañía belga que, en 1909, comenzó a urbanizar e| balneario Ostende. Pero abandonaron la empresa al no poder dominar las arenas voladoras. En «Tokio» cambiábamos a un carro tirado por cuatro caballos, y después de unos cuatro penosos kilómetros a través de los médanos, llegábamos al abandonado Ostende. Allí mudábamos los caballos y continuábamos el viaje por la playa hasta unos veinte kilómetros al sur: ésa era mi tierra.
“Mi tierra”. Lo dice con orgullo. Y pienso que no debe haber demasiabas personas en el mundo que puedan pronunciar tan justamente estas palabras.
—¿Decidió comprar las tierras inmediatamente, a pesar de las dificultades?
—Hacer algo nuevo, arriesgado, fue siempre mi pasatiempo favorito.
(¡Caramba con el hobby!)
—Digamos que lo atraía el desafío…
—Y el lugar, que me pareció maravilloso. Sin pensarlo más resolví comprar todo el terreno que mi dinero me permitiese. Contaba con 36.000 pesos, de los que resultaron 1.643 hectáreas con diez kilómetros frente a la playa. Decidí comenzar las obras inmediatamente. El camino a recorrer era largo, pero la lucha era limpia y llena de encanto.
—¿Existía algún sistema conocido para fijar dunas?
—Nadie sabía cómo, pero había que hacerlo. Frente al hecho de que no encontraba a nadie en el país que se animara a fijar los médanos, hice venir un experto desde Alemania, que había trabajado en eso y que estuvo conmigo durante dos años. . . al cabo de los cuales volvió a Alemania diciendo que era imposible fijar estos médanos. .
Se encoge de hombros y alza las cejas, con una expresión entre burlona y sorprendida, como diciendo: «él tendría sus razones».
—¿Cuáles eran las posibilidades de forestación?
—Hice analizar la arena de la zona y el químico dijo que en ella no podría crecer absolutamente nada.
De nuevo se sonríe y encoge los hombros. Después señala unas largas espigas amarillas suspendidas sobre la madera de la biblioteca.
—Eso es centeno. Y lo cultivamos acá.
Miro el jardín a través de la ventana, y ruego porque ese químico, en bien de la humanidad, se haya dedicado a la apicultura o a cualquier otra actividad que no incluya probetas y retortas.
—¿Usted vivía en Buenos Aires por aquel entonces?
—Sí, mí hermano y yo éramos dueños de la Casa Gesell, que existe todavía. Nos dedicábamos a fabricar artículos para bebés y a venderlos. Yo era, entonces, comerciante e industrial. Pero cuando ese idóneo en fijación que hice venir volvió a Alemania, decidí tomar las riendas del asunto. Disolví mis relaciones comerciales con Casa Gesell y me vine a vivir acá, al desierto.
—¿Solo?
—Con toda mi familia: mujer y seis hijos. Emilia ha sido siempre mi mejor compañera, la que compartió mis sueños y luchó a mi lado para hacerlos realidad.
Doña Emilia Luther de Gesell sigue luchando. Erguida y serena, con los ojos casi tan azules como los de su marido, se afana por la casa, atiende la gente que llega continuamente, entra al escritorio y busca planos.
—¿Dónde vivían cuando se instalaron acá?
—En 1932 construimos la primera casa, que hoy es la Administración. Yo me puse a observar el movimiento de las arenas en los días de viento y a sembrar las primeras plantitas, que resistían en las zonas más protegidas. Planté tedas las especies y semillas que pude obtener.
—¿Usted tenía algún conocimiento previo de botánica?
—No. Simplemente experimentaba, estudiaba y observaba por mi mismo. Cada plantita que sobrevivía era para mi un rayo de esperanza que me animaba a seguir luchando. Claro que muchas se perdieren, por efecto de los vientos que socavaban las raíces o simplemente sepultaban los brotes. Los días de lluvia eran terribles: la arena se pegaba a los tallos, que no soportaban tal peso y se quebraban o caían y eran sepultadas. Otras se perdieron por obra de las liebres y las hormigas. Eliminando los fracasos y las especies que no daban resultado, llegué a obtener un surtido suficientemente numeroso como para ensayar en gran escala.
Don Carlos se echa hacia atrás en un sillón, junta las manos y enumera, casi recita, orgullosamente, los nombres extraños de sus árboles, los que vencieron el desierto:
—Crecieron los Melilotus Alba, oriundos de Siberia (meli: miel; lotus: trébol; alba: blanco, que producen una excelente miel de color verdoso, explica). Crecieron los Tamariscos, provenientes de África; las Acacias y Eucaliptus que vienen de Australia. Crecieron pinos de Europa y también Transparentes, oriundos del Asia. Habría que agregar el álamo de Canadá, que es norteamericano.
Una Babel vegetal. No puedo dejar de pensar que si hubiera sido necesario ir a buscar cada plantita a su lugar de origen, probablemente Carlos Idaho Gesell habría recorrido la Tierra entera para hallar las raíces que fijaran sus dunas.
—¿Cómo vivían en esos primeros tiempos?
—Respirando aire puro, y, desde luego, comiendo de vez en cuando.
—El agua, los alimentos, ¿cómo los obtenían?
Se ríe.
—La leche y la carne las obteníamos del puesto de una estancia situado a unos ocho kilómetros. Estos eran nuestros vecinos más próximos. Las verduras las cultivábamos en el pequeño jardín que hicimos en la arena, previamente abonada. En cuanto al agua, acá es muy rica y potable. Pusimos un molino de viento, que todavía existe, pero ya no lo usamos. Ya no se usan los molinos. . .
Se queda mirando por la ventana, nostálgico, quizá viendo clarito aquel primer molino clavado en la arena.
—La gente ya no usa molinos. Tal vez sea porque habría que hacerlos muy altos, por los árboles. Pero son lindos los molinos.
—¿Y los chicos, don Carlos? ¿No iban al colegio?
—No, claro. Vivíamos aquí todo el año. Yo les daba clases. Mi señora, sacando tiempo no sé de dónde, pues se ocupaba del trabajo doméstico y me ayudaba en mis plantaciones, también les enseñaba. Eran los años más lindos, pero también los de más preocupaciones.
Don Carlos también tiene su coquetería. Cuando Klenk empieza a gatillar su cámara fotográfica, se pasa las manos por el pelo y me pregunta, bajito:
—¿Estoy bien peinado?
Después se ríe y rehace la pregunta:
—¿Tengo la pelada bien peinada?
No es para tanto, don Carlos, todavía tiene una buena cantidad de pelo, bien blanco y brillante, enmarcando la cara bruñida por el sol. A pesar de eso, me atrevo a la pregunta.
—¿Cuántos años tenía cuando llegó a la Villa?
—Fue en el año 31, hace cuarenta y dos años.
O sea; manera educada y diplomática de decirme que no pregunte impertinencias. (Usted perdone, con Carlos, pero un indiscreto, nunca falta, me contó que nació el 11 de marzo de 1891.)
—¿Cómo empezó a crecer la Villa?
—La segunda casa que se construyó fue la vivienda del personal que me ayudaba en mi trabajo, hoy Escuela de Equitación. Para recorrer los dos kilómetros que la separaban de mi casa tendí un alambre entre las dos construcciones, que me permitía, al tanteo de mi bastón, regresar a mi hogar de noche. Pero el primer turista llegó a Villa Gesell en 1942. Por aquel entonces publiqué un aviso en el diario «La Prensa» que decía: «Casita solitaria al borde del mar se alquila por 10 días, 100 pesos», Al poco tiempo recibí una carta de un señor Emilio Stark, que aceptaba el ofrecimiento. Le contesté explicándole cómo llegar por el camino de la costa desde Magdalena, que era el único viable desde Buenos Aires hasta Mar del Plata. El día de su llegada fui a esperarlo al lugar convenido, una tranquera. El visitante llegó acompañado de otro automóvil. Como yo había pinchado gomas, tuve que dejar allí mi coche y me volví con ellos. El camino era largo y con varios accidentes del terreno, uno de los cuales era una gran laguna entre los médanos. Al llegar a éstos tuvimos que bajar la presión de las gomas a 14 libras para poder cruzarlos. De pronto, el auto que iba en la delantera se volvió y su ocupante me dijo indignado: «Nosotros no pensamos vivir en esa casa». Había confundido la que yo les había ofrecido con una de paja que usábamos cómo garaje. Cuando les mostramos su vivienda, pasada la risueña confusión, quedaron contentos. Mi esposa la había arreglado y adornado con flores para la importante ocasión. Pasados los diez días, Stark se había entusiasmado con el lugar. Adquirió una fracción de terreno, y, a su vez, trajo un buen amigo que hizo lo mismo. Así nació la frase que hoy usamos como slogan: «El balneario que se recomienda de amigo a amigo», puesto que jamás hicimos promoción publicitaria.
—Los primeros pobladores, ¿cómo eran?
—Gente que buscaba hacerse su casita de veraneo en la soledad, junto al mar. Ahora ya no están solos. (Se ríe.) Al principio, el crecimiento de la Villa fue muy lento. Ahora da pasos de gigante.
A pesar de su impecable castellano, don Carlos tiene un marcado acento alemán. Habla también alemán con su mujer.
—¿Usted nació en Alemania?
Se yergue, con una cómica expresión de ofensa, y blande su dedo índice.
—Soy porteño. Nací en Buenos Aires. E hice el servicio militar en el 3 de Infantería.
Lo que sucede es que a los siete años lo llevaron a Alemania, donde vivió hasta terminar sus estudios. De ahí el acento. Pero es bien argentino, está claro.
Don Carlos se pone de pie para salir al jardín a hacer fotografías. Es muy alto, ágil y erguido. Doña Emilia se niega rotundamente a ser fotografiada y se queda conmigo, charlando, en el escritorio. Me cuenta que en invierno el lugar es muy tranquilo.
—Pero en verano no hay paz. La gente pasa continuamente, se para a mirar frente a las ventanas.
La casa está enclavada sobre una duna, en medio del pinar. Un ancho camino lleva hasta ella y una cosa llama la atención: ninguna verja, cerco o alambrado cierra el camino ni rodea la casa.
—Él es así. Le han propuesto colocar alguna tranquera, pero no quiere saber nada. No le molesta ni le cansa la gente. Simplemente, saluda con una gran sonrisa y sigue trabajando.
De pronto, como una tromba, don Carlos entra en la habitación, toma la mano de su mujer y le dice alegremente:
—Emilia, ven. No es justo que sufra yo solo.
Y allá va doña Emilia a ser fotografiada, no sin arreglarse un poco los bucles de su pelo plateado frente al espejo del hall, no sin protestar un poquito diciendo que… “con esta facha».
El matrimonio camina por el gran jardín, sube las dunas, desciende a la playa, con una energía y una agilidad que yo, juro, les envidio. Van trotando tras ellos Fifí y Vip, sus dos perros.
—Fifí es la faldera, la mimada— dice doña Emilia.
Y Vip, en realidad debería llamarse Vid: «Very Important Dog», ya que la sigla VIP se usa para designar personas muy importantes: «Very Important Person», acota don Carlos, sin jadear ni un poquito mientras trepa una duna. Yo junto un poco de aliento para preguntar:
—¿Qué opina de los hippies, a quienes tanto gusta esta Villa?
Se vuelve a encoger de hombros, sonriente.
—No son malos. Ellos quieren un cambio. A mi manera, yo también fui un poco hippie para mi tiempo.
Vivir y dejar vivir, ése parece su lema. Antes de despedirnos, quiero hacerle la última pregunta:
—¿Está conforme con el resultado de todos estos años de lucha? ¿Le gusta la Villa que lleva su nombre?
—Quiero aclarar que lleva el apellido mío, sí, pero como homenaje a mi padre, Silvio Gesell. Fue un economista muy renombrado en su tiempo, en Alemania. A fin de siglo publicó un libro sobre la creación de la Caja de Conversión en momentos en que había una severa crisis en el país. En cuanto a la Villa. . . Compré diez kilómetros junto al mar y ahora seis se han hecho ciudad. Sí, es lo que me había propuesto.
Lo que se había propuesto.
Teniendo en cuenta que Villa Gesell tiene unos 180 kilómetros de calles estabilizadas, más de 6.000 conexiones de electricidad, 500 comercios, 270 hoteles, 25 boites y café concerts, 80 restaurantes, 5 cines, 750.000.000.000 de pesos viejos de inversión en construcciones, sin contar el valor de los lotes, club de golf, acuario, canchas de tenis, iglesia, anfiteatro y MILLONES de árboles, usted no se había propuesto poco, don Carlos.
(Entrevista publicada el 20 de diciembre de 1973 en la revista Gente)