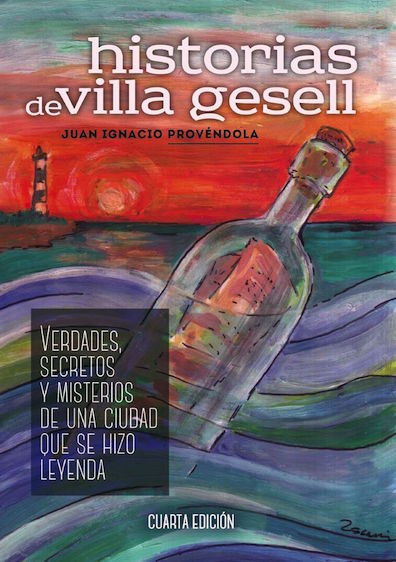Aguavivas Geselinas XX: La canchita del Böttger
O cómo el campo de deportes de una escuela supuestamente “cheta” y restrictiva se convirtió en un entrañable potrero del fútbol de la Villa durante la década del ’90.
Por Juan Ignacio Provéndola | Cada tanto, y desde hace varios años, vuelve a mí una imagen fabulosa: es sábado en Villa Gesell, puede ser otoño, inverno, incluso primavera. Lejos de los fragores de la temporada alta, veinte pibes, a veces treinta, juegan a la pelota en un potrero de arena. La cancha no tiene puertas, entra y sale quien quiere. Y se arman varios equipos en picados relámpago. Ya caída la tarde, solo los faroles de la calle le iluminan la pelota a quienes aún no se han ido. Así, durante varios años. Pequeñas épicas de una Villa Gesell más allá del verano.
Todo eso existió.
Y, para mi suerte, ocurrió a una cuadra de mi casa.
El timbre final del viernes era un momento excitante: significaba el cierre semanal del Böttger como colegio y la cuenta regresiva hacia los picados de los sábados en su campo de deportes, que durante los años 90’ estuvo abierto a quien quisiera usarlo. Literalmente: el portón de acceso, una especie de tranquera alambrada, no tenía candado y quedaba entornada.
Ese predio, que también incluía una cancha de basquet pavimentada detrás de un arco y una símil vóley-playa en el alto de la colina, debajo de los pinos, era utilizado durante la semana para educación física de la institución privada (que entonces ya combinaba su pionero secundario con un incipiente primario).
Pero los fines de semana quedaba, simplemente, abierto. Como una especie de lugar público de facto, sin anuncio ni cartel. No era ni un club ni una plaza, sino cierta combinación de ambos que nadie buscó pero igual sucedió.
Eran los ’90, no había celulares ni computadores, apenas tres canales: el 2 local más el 8 y 10 de Mar del Plata, repetidoras parciales del 11 y el 13 de Buenos Aires. Y, como mucho, algunas consolas domésticas de videojuegos, que a lo largo de esa década pegaron el estirón desde el Family Game hasta la PlayStation. Internet, en tanto, apareció recién en la víspera de los 2000. La única manera de sociabilizar era ir a los lugares. Como clubes, calles, bares, playas. O la canchita del Böttger.
Es que tampoco había muchas canchas de lo que hoy llamaríamos papi-fútbol, fútbol 5 o derivados (6, 7, 8). Y las pocas, encima eran de cemento, incluso Las Cabriadas, acaso la mejor de esa época: el sintético es una experiencia que llegaría recién avanzado el nuevo milenio, y recién un tanto después la combinación con caucho picado.
De esa manera fuimos apareciendo pibes (incluso pibas) por decenas y durante largos años por Paseo 120 y Avenida 7. No sólo del colegio, sino también de otros lados. Creo que no conocí tantas personas juntas en mi vida como durante esos fines de semana. Y, probablemente, la mayor cantidad de geselinos con la que sigo en contacto provengan de esos días.
Me acuerdo de la cancha de arena con algunos claros de pasto y los arcos blancos con palos cuadrados, algo que le daba su encanto. También de esa especie de barranca al costado, en paralelo al Paseo 120, una suerte de “tribuna” natural repleta de pibes esperando para jugar. Un clima de diversión infanto-adolescente, expectativa de juego, respeto entre nosotros y el cuidado de un lugar que nos dejaba proyectar cierta felicidad compartida, a pesar de que ni siquiera éramos conscientes de eso. Solo queríamos jugar.
Era realmente una especie de autoadministración sub-18, acaso sub-20, con puertas abiertas: siempre había alguien que llevaba una pelota, podía ir quien quisiera, y no recuerdo absolutamente un hecho de gresca o violencia. Había en nuestras hormonalidades preadolescentes una especie de subconciencia sobre la manera de gestionar de cierta forma responsable ese espacio de libertad que la escuela nos concedía a los que íbamos a ella, pero también a quienes no.
Los equipos y los partidos se armaban en el momento. Y la pelota rodaba hasta que realmente no se veía más. Por suerte para todos, llegaban resplandores de los faroles públicos tanto del Paseo 120 y como de la Avenida 7. Y, en las noches abiertas, la propia luz de la luna acompañada a los que todavía no se querían ir. Los compañeros y los arcos quedaban escondidos en una penumbra amigable: en nuestras casas sabían que si aún no habíamos llegado, era porque estábamos sacándole hasta el último minuto a ese lugar que todos deseábamos en la semana.
Me fui de Gesell en 2001. Y, en lo sucesivo, ese espacio fue administrado de distintas maneras. En una época se cobraba por rentarlo unas horas el fin de semana; recuerdo haber jugado ahí por ese entonces, ya de “visita” en Gesell, a un precio razonable. Pero luego, entiendo, se fue restringiendo al uso específico del colegio y sus alumnos en los días de semana, cuando había clases.
La última vez que fui vi incluso un tinglado al lado de la cancha, donde antes estaba esa barranca y un claro de arena en su alto que usábamos para pelotear los que no estábamos jugando cuando se armaban más de dos equipos. Desconozco su utilidad: no pude pasar más allá del alambrado sobre 120. Tampoco me importa.
Con la perspectiva del tiempo, aprendí también a valorar también el gesto que tuvo el colegio en aquellos tiempos, facilitando tácitamente que su cancha fuera usada los fines de semana por pibes y pibas de distintos lugares. Una lógica que además contradecía cierto prejuicio sobre el Böttger: pocos espacios propiciaron la interacción social en Villa Gesell como su campito de deportes. Un lugar que, para mi suerte, tuve durante diez años a una cuadra de mi casa.