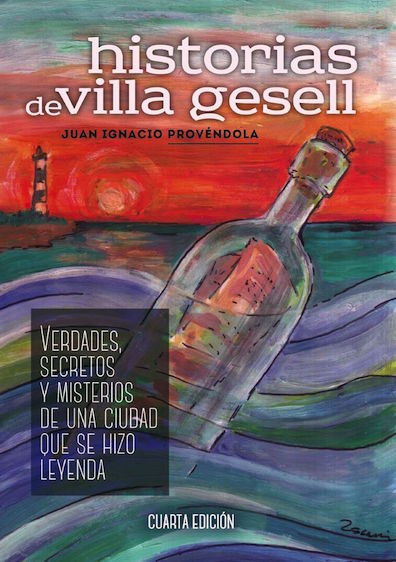Aguavivas Geselinas XI: Tordos
Hay recuerdos que se niegan o que no se recuerdan. En todos esos casos, debe agradecerse esa ignorancia. Algunas respuestas, sin embargo, yacen en las napas que secan los limoneros y dejan a los tordos aturdidos, sin morada.
Por Agustín Pisani | Cuando era pibe, bastante pibe, subieron las napas y se secaron los castaños del vecino. Él me llamaba “cabecita negra”. Yo era rubio. Después dejé de bañarme o simplemente me tomé muy a pecho la muerte de los castaños. Ácido recuerdo, la muerte del limonero. Lo cuidábamos mucho. Mi madre y mis tíos (con algo que tenía un don) le ponían algodón alrededor del tronco para ayudarlo a combatir esa lucha natural que le libraron los ejércitos de hormigas.
Pensaba sobre las hormigas. Me las imaginaba como una diminuta y dinámica orquesta de estómagos que planeaban cómo sobrevivir. Las veía discutiendo entre sí. Recuerdo cómo el Hormigón de culo amarillo desplegaba los mapas en su cueva y urdía el plan para con vencer a su tropa de emprender la retirada.
Yo, que egoístamente disfrutaba de sus caravanas misteriosas, les pedí que se quedaran. Robaba el pan que había sobrado. Lo partía en mil pedacitos. Todavía no sabía nada de Jesús. Ellos no lo comían, se lo llevaban; lo dejaban pudrirse y después se comían los hongos. Así se alimentaban. Cocinaban su alimento en su espacio a través del tiempo. Yo las sobornaba. Especial arrancar los frutos del limonero como sin entender el ciclo de la vida, como condimentando la milanesa desde la muerte de la abundancia amarilla. Un sabroso velorio.
Finalmente las napas arrasaron con todo. Un universo, una infancia. Me mata el limón: sus colores verdes, amarillos, lima, la frescura de la muerte latente y la solidaridad de los castaños que también murieron de pie. Con los tordos que venían y vivían en los castaños fuimos más crueles, básicamente distintos. Recuerdo que mi abuelo nos enseñó cómo cazarlos. No era muy complejo. Tampoco divertido.
La diversión era algo que sí habíamos atrapado con la gomera. Dirigirse hacia la montaña del canto rodado y arrojar piedras lo más lejos posible. Cuanto más tardaba el sonido en llegar, mayor destreza en el tiro. El éxito era el silencio. Rompíamos todo. Con mi tío y mis hermanos, con mis amigos, no parábamos de tirar piedras. Qué puntería el que le daba a la campana en la antena de radio o el arte abstracto con pintura de níspero debajo de la ventana del vecino.
La construcción peligraba a causa del desvanecimiento de la montaña de canto rodado. Todavía siento la punta de mis homóplatos abriéndose paso entre las piedras. Miraba al cielo y encontraba en las piedritas formas que se corroboraban en el cielo en forma de nubes. Si la coincidencia me estiraba los labios de felicidad, tomaba el canto y apuntaba con mucha ilusión. Pude ver cómo nube y piedra se fundían en una misma visual. Todo era lo mismo. Las nubes de nieve y el canto volado. El canto robado. Los tordos eran los propietarios de los castaños, ellos también nos hurtaban la atención.
Cuando empecé a estudiar en la facultad a los colores, me acerqué (algo desesperanzado) a la profesora. Le pregunté sobre el color de los tordos. Me dijo que no lo sabía. Hay respuestas que uno necesita agradecer. Así lo hice. Estos cuervos criollos eran una obsesión. Los cazábamos. Los encerrábamos en jaulitas de alhambre y madera. Los mirábamos, prendíamos y apagábamos las luces para verlos mejor. Cantaban. Teníamos una veintena. Ya no nos alcanzaban las jaulas. Era todo muy triste.
No sé cómo o quién fue, si mi abuelo, mi madre, mis hermanos o quizá mi padre, pero un día simplemente desaparecieron. Ni sus jaulas quedaron. Pregunté e investigué. Hay respuestas que niego o no recuerdo. Yo creí que se habían escapado con jaula y todo, fantaseaba con verlos enrejados en alguna rama a medio secar del castaño. Durante varios años no volví a verlos, cuando lo hice pude sentir el miedo de las napas. Esa jaula líquida que se esconde en forma de respuesta y memoria.